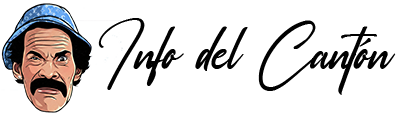Hoy me levanté temprano, con el mate en la mano y el reflejo del monitor encendido. Las portadas de los diarios argentinos parecían competir por ver quién mostraba el desastre con más estilo. Uno hablaba de la economía que no arranca, otro del dólar que vuelve a dispararse, y un tercero de un gobierno que dice tener el rumbo, pero no sabe hacia dónde va.
Argentina se repite, como una historia que no aprende de sí misma. Un gobierno que prometió libertad, pero que hoy depende más que nunca del poder real: empresarios, fondos y embajadas. Nos hablan de equilibrio fiscal mientras ajustan a los jubilados y liberan impuestos a los grandes exportadores. Nos piden paciencia, mientras la mesa de los argentinos se achica día a día.
Pero no todo empezó ahora. Venimos de décadas de discursos vacíos, de dirigentes que se disfrazan de nuevos cuando ya fueron parte del problema. Los que ayer hablaban de justicia social hoy callan frente a la miseria. Y los que prometieron dinamitar la casta, hoy almuerzan con ella.
Miro hacia las provincias y veo lo mismo: nombres reciclados, promesas repetidas, y una ciudadanía agotada. En Misiones, por ejemplo, las listas se llenan de apellidos que han orbitado el poder por años, con discursos impostados de renovación. Todo cambia para que nada cambie.
Mientras tanto, el pueblo mira desde abajo: los trabajadores informales, los que viven al día, los que ya no esperan nada de nadie. Esos son los verdaderos analistas del país: los que sienten la crisis en el cuerpo.
La decadencia argentina no está solo en los números, está en la resignación colectiva. Seguimos votando esperanzas y recibiendo espejismos. Nos prometieron libertad, y nos vendieron dependencia. Nos hablaron de cambio, y nos entregaron lo mismo.
El país se repite. Solo que cada vez, con menos margen para soportarlo.