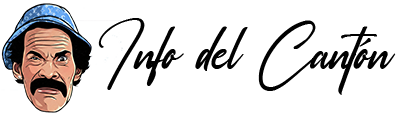Me cuesta imaginar un retrato más nítido de la decadencia política argentina que el que se forma al poner lado a lado a La Cámpora y a Javier Milei: un aparato militante que avaló años de prácticas opacas, y un gobierno que, en nombre de la libertad, terminó reproduciendo la concentración del poder y la dependencia externa. Ambos representan extremos distintos de un mismo problema: la incapacidad de construir una política transparente y soberana.
La Cámpora nació como agrupación juvenil con discurso transformador, pero se transformó rápidamente en un aparato de poder, encargado de colocar funcionarios, administrar cajas y sostener una estructura paralela al Estado. Su influencia dentro del kirchnerismo fue total: decidía cargos, recursos y, en muchos casos, políticas públicas. El problema no fue su militancia, sino su deriva hacia la impunidad y el blindaje corporativo.
Durante los años más duros de las causas judiciales contra Cristina Kirchner, La Cámpora se volvió su escudo, organizando manifestaciones, instalando relatos de persecución y legitimando la idea de que la Justicia estaba al servicio de los enemigos políticos. Esa estrategia fortaleció la grieta y alimentó un hartazgo social que terminó siendo el caldo de cultivo ideal para el ascenso de Milei.
Pero la responsabilidad no termina allí. La misma fuerza que se presentaba como heredera del proyecto nacional y popular abandonó toda autocrítica, defendió lo indefendible y naturalizó el nepotismo. Hoy, cuando la figura de Cristina se desvanece tras los muros judiciales, sus herederos intentan sobrevivir aferrados a un relato que ya no conmueve a nadie.
Del otro lado del escenario, Javier Milei, que prometió terminar con la casta, terminó aliado con los mismos sectores económicos que antes denunciaba, y entregando soberanía a cambio de respaldo externo. Su política de ajuste sin contención social demuestra que el dogma liberal, cuando se aplica sin sensibilidad, se convierte en la versión moderna del autoritarismo económico.
Ambas caras del poder —La Cámpora y Milei— comparten algo más profundo que la ideología: el desprecio por el ciudadano común. Uno se escuda en el relato épico del pasado; el otro en la furia del mercado. En el medio, el país se desangra entre jubilados que no llegan a fin de mes, provincias desfinanciadas y jóvenes que emigran.
La última elección fue un grito, no un voto. Fue la consecuencia de años de cinismo acumulado, de discursos vacíos y de corrupción estructural. La Cámpora le regaló a Milei su triunfo, y Milei, en lugar de romper el ciclo, lo perpetúa desde otro ángulo.
Argentina necesita romper con ambos relatos: con la nostalgia del kirchnerismo y con el dogma del mileísmo. Hasta que eso no suceda, seguiremos atrapados entre la impunidad de unos y el desprecio de otros.