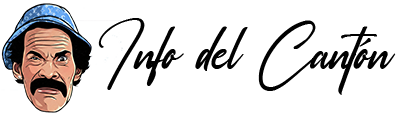En la más reciente investigación periodística se revela que un abogado que combinaba la gestión de prostíbulos con negocios de alimentos y loteos de licitaciones estatales —un auténtico “personaje de película”— logró ingresar al corazón del Estado argentino y operar como si el poder fuera suyo. Según los datos difundidos, este operador manejaba licitaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), amañaba compras de remedios y distribuía roles dentro del organismo al director designado por el gobierno de Milei como si fuera su candidato personal.
Este episodio asoma como una herida abierta en la narrativa oficial que se vendía como “renovadora”, “anticorrupción” y de “mano firme”. El gobierno que prometía limpiar el Estado, reducir el clientelismo y quebrar los esquemas de privilegio ahora se ve expuesto a una paradoja: mientras se predica transparencia, emerge una trama de corrupción operando desde adentro, con la complicidad de cierto entorno político.
El operador en cuestión no sólo se limitaba a la gestión privada de negocios paralelos, sino que tenía el control informal de un ente estatal clave, y lo hacía bajo el amparo de una complacencia oficial que hoy empieza a mostrar fisuras. Las licitaciones amañadas, los contratos dirigidos y la dualidad de funciones (negocios legales y paralelos) resultan una imagen que derriba el discurso de “borrón y cuenta nueva” que Milei y su equipo vendieron en campaña.
Lo más preocupante es que, en lugar de provocar un escándalo que obligue al gobierno a reflexionar y replantear su modelo interno de control, esta situación pareció tratarse como una “anomalía” puntual, sin cuestionar las estructuras que permitieron su crecimiento. En otras palabras: se evidencia un doble rasero entre lo que se promete públicamente y lo que sucede en la sombra de los despachos oficiales.
La crítica más aguda no es sólo hacia este personaje y su modo de operar, sino hacia el sistema de poder que lo permitió. Cuando un gobierno que se autodefine como “libertario” y “antisistema” termina replicando los mismos vicios que decía combatir —comisiones ocultas, lobbies estatales, adjudicaciones dirigidas—, queda en evidencia que la retórica puede ser potente, pero el cambio estructural es inexistente.
Si se acepta que este hecho es aislado y no se aborda como parte de un problema mayor, entonces la apuesta de “cambiar todo” queda vacía. Porque el cambio real no se logra sólo al abatir símbolos, sino al transformar reglas, fiscalización, transparencia y participación ciudadana. Y es precisamente ese terreno el que hoy se muestra más frágil.
Para quienes sostienen que el actual gobierno es la opción del siglo, este escándalo representa un despertar incómodo: la fuerza política que prometía romper con la vieja política ha heredado, o quizás perpetuado, la misma lógica clientelar que decía erradicar. Y por cada operador que se expone mediáticamente, hay decenas que siguen sin luz, sin control, sin mapa.
Así, más allá del impacto inmediato del caso, lo que queda para la ciudadanía es una pregunta clave: ¿Quién audita al auditor? En un sistema donde el Estado se redefine como máquina de negocios, y donde no se hace explícita la rendición de cuentas, la rendición de promesas puede convertirse en la principal víctima.